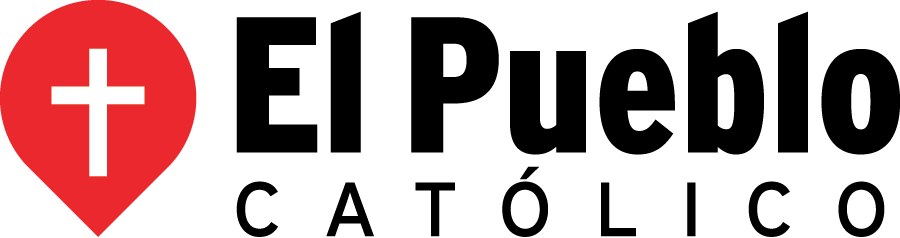Aún recuerdo la carita inocente de aquella niña de primer grado que fue mi alumna de religión. Sin ella saberlo, un día común pasaría a convertirse en una de esas personas que de manera inesperada y misteriosa dejan una profunda impresión en el corazón.
Sucedió un día después de clase mientras borraba los garabatos que había trazado en el pizarrón con el cuidado característico de un novicio que viste todo de negro. Entonces sentí un toque helado y ligero en la palma de mi mano derecha. No recuerdo la fecha ni la hora, aunque sí puedo reconstruir vivamente la escena en aquella pequeña aula tapizada con carteles de ilustraciones infantiles no peores que las que yo había dibujado de la Eucaristía y la Misa durante la lección.
De inmediato, el toque delicado de aquella manita helada me conmovió sin poder descifrar en ese preciso instante el porqué. Giré para encontrarme con una niña de ojos grandes y resplandecientes; su nombre era Rocío. Era una de mis mejores alumnas. Poseía un ardiente deseo de aprender y un corazón que con gran docilidad se abandonaba al asombro.
La recibí con una sonrisa y una mención afectuosa de su nombre. “Hermano Vladimir –me dijo en tono tímido y a la vez atrevido–, ¿por qué tengo que esperar hasta tercero para hacer la primera comunión? Yo ya estoy lista”. Su tono de voz revelaba decepción, tristeza y a la vez esperanza de que yo pudiera remediar la situación.
La miré con una sonrisa, admirando su audacia, y como pude la alenté a esperar con ánimo la edad prescrita. Rocío, no del todo satisfecha, suspiró profundamente y me dijo cabizbaja y resignada: “Está bien, pero yo ya estoy lista. Ya quiero estar en tercero, pero falta mucho tiempo”.
Se marchó pensativa, mas no sin antes dejar claro que esperaría con ansias ese día como santa Teresita del Niño Jesús.
He vuelto mi atención a ese acontecimiento aparentemente insignificante de tiempo en tiempo, sobre todo en aquellas ocasiones en que un destello de gracia ha penetrado mi rutina para revelar la mengua sutil de mi propio deseo.
Cuando se abandona a Jesús en un ángulo oscuro de la agenda, irónicamente no es él el que acumula polvo, sino uno mismo. Como resultado, nuestro temperamento y nuestras preocupaciones adquieren un poder que no les pertenece. Así el verdadero yo permanece dormido y olvidado, esperando algo, o a alguien, que lo reanime.
Esta decadencia se manifiesta de manera única durante la hora culmen de la semana: la Misa. Nada en ese momento logra penetrar la oscuridad para que el verdadero yo despierte y ande. Entonces la Misa deja de ser una hora de encuentro con Dios y se convierte en un espacio vacío que, en vano, uno intenta llenar con imaginaciones y pensamientos edulcorados, y cuya verdadera esencia insípida sale a la luz tan pronto como concluye la Misa.
¿Cuál es el problema? Que cuando se deja de orar, se deja de ser como un niño. Y cuando dejamos de ser como niños, nos es imposible reconocer a Dios cuando pasa, porque su presencia ya no nos asombra, porque ya no lo deseamos como antes. Eso es lo que Rocío me ha mostrado.
¿A qué se refería Cristo cuando dijo que teníamos que ser como niños para entrar en el Reino de los Cielos? A características que desgraciadamente solemos perder con los años y que nunca debimos haber olvidado; entre ellas, la capacidad del asombro y la alegría por lo repetitivo.
¡Qué desgracia la de dejar de ser como niños! El ilustre escritor católico G. K. Chesterton decía que esa es una de las diferencias más grandes entre Dios y nosotros: Dios tiene un deseo eterno de niño; sin embargo, nosotros hemos envejecido por el pecado. ¿Por qué decía esto? Porque un niño vive con un espíritu libre e intenso, y por eso le gusta que las cosas se repitan. “[Los niños] siempre dicen: ‘Hazlo otra vez’; y el adulto lo vuelve a hacer hasta casi morir de cansancio”, escribía Chesterton. “Porque los adultos no son lo suficientemente fuertes para regocijarse en la monotonía. Pero quizá Dios sí lo es”.
Como todo niño, Dios no deja de fascinarse con lo mismo. Él, que sostiene todo el universo en existencia, no se cansa de decirle al sol cada mañana: “Hazlo otra vez”; y a la luna cada atardecer: “Hazlo de nuevo”. Entonces el problema, decía nuestro autor, no yace en el hecho de que las cosas se repiten, sino en que nosotros hemos envejecido demasiado para saber apreciarlas, y que nuestro Padre Dios es más joven que nosotros. Él se nos muestra de forma repetitiva: en las leyes constantes de su creación, en la belleza que nos rodea… Pero más aún, cada domingo en la Santa Misa.
El hecho de que Dios viene a nosotros de la misma manera en la Misa semana tras semana nos parece aburrido porque hemos dejado de ver la vida como niños. Un niño sabe que su papá o su mamá llegarán del trabajo por la misma puerta, más o menos a la misma hora, y ese es un motivo de alegría. El niño no les pide que entren de una manera más llamativa o creativa, porque no es eso lo que le alegra, sino el hecho de que llegan, de que cumplen con su promesa de volver.
Así es Dios con nosotros. Nos promete que se hará presente en cada Misa y en realidad lo hace en la Eucaristía. Pero a nosotros nos aburre la manera en que lo hace, porque nuestro corazón ya no ansía su llegada; se ha envejecido con preocupaciones terrenas y deseos mezquinos. “Hemos madurado”, nos decimos. Mas es una madurez falsa y distorsionada. El verdadero problema es que nosotros hemos envejecido por el pecado, mientras que Dios sigue siendo como un niño. Ya no sabemos comunicarnos con él; ya no reconocemos su lenguaje.
Ahora sé que lo que percibí en el toque delicado y los ojos grandes y esperanzados de aquella niña inocente fue ese deseo ardiente y sincero por Jesús que me era familiar, pero que en algún lugar del camino había comenzado a menguar. Es ese deseo que debe cultivarse en la oración, que envejece si se descuida, que deja de reconocer al Amado en la vida si está cubierto de polvo.