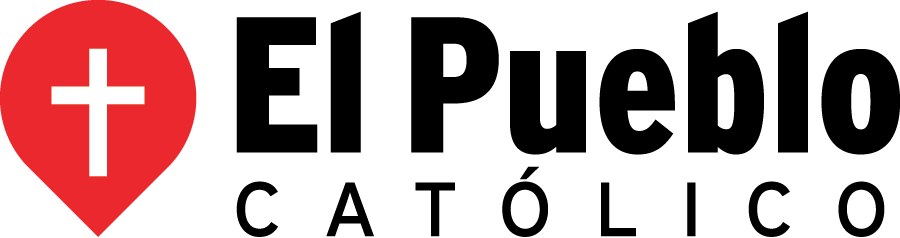Crecí siendo católico de cuna, pero no asistía a Misa de manera constante hasta que mi papá — que antes había luchado contra el alcoholismo — tuvo una conversión radical. Cuando nos mudamos a Estados Unidos en marzo de 2003, él comenzó a llevar a la familia a Misa y a un grupo de oración semanal. A pesar de sus buenas intenciones, yo seguía indiferente. La iglesia me parecía forzada e irrelevante. No entendía por qué me debía importar y me resistía, escapándome del grupo de oración para jugar afuera o simplemente saliéndome cuando podía.
Al crecer, especialmente en la adolescencia, luchaba con la sensación de que nadie se preocupaba por mí de verdad, ni siquiera mis padres. Parecía que solo exigían perfección y me castigaban cuando inevitablemente fallaba, que era casi siempre. Ahora, al mirar atrás, sé que mi percepción no fue del todo justa, pero en ese momento me parecía muy real. No podía comprender cómo Dios podía amarme si ni siquiera mis padres parecían hacerlo.
La distancia emocional, la presión, la falta de amistad verdadera o apoyo, y el enorme desafío de adaptarme a una nueva cultura e idioma comenzaron a pesar mucho. Me sentía solo, no amado y lleno de ira. Mi odio y rebeldía crecieron. Me golpeaban en casa y me acosaban en la escuela. Finalmente, las cosas se pusieron tan mal que mis padres no supieron cómo manejarme — me sacaron de la casa dos veces.
A los 17 años toqué fondo. Ya no quería vivir. Aunque no tenía una relación con Dios y no intenté suicidarme, recuerdo haber orado una noche, pidiéndole a Dios que terminara con mi dolor, porque ya no podía soportarlo más. A pesar de perseguir cosas que el mundo prometía que me llenarían, me sentía completamente inútil, infeliz, vacío y solo.
Y, sin embargo, fue en esa oscuridad donde Dios irrumpió.
Para entonces — gracias a su gracia — había empezado a asistir al grupo juvenil de mi parroquia, aunque sin mucho entusiasmo. Ese verano, después de mi penúltimo año de preparatoria, todo cambió. Asistí a una conferencia juvenil organizada por la Diócesis de Monterey, California, y tuve un encuentro con el amor, la misericordia y el perdón de Dios como nunca antes, a través de las charlas, la convivencia y especialmente durante la adoración al Santísimo Sacramento.
En esos momentos de adoración y oración, experimenté un amor, misericordia y perdón profundo y personal de Dios. Poco a poco, mi corazón se ablandó. El vacío, la sensación de inutilidad y el dolor emocional que había cargado tanto tiempo comenzaron a llenarse con el amor incondicional de Dios. Desde ese momento, decidí hacer de Cristo el centro de mi vida y vivir para él — una decisión que lo cambió todo.
Cuando regresé a casa después de la conferencia, borré toda la música que había moldeado mi mente y que ya no estaba en sintonía con mi nuevo compromiso con Dios. Empecé a cambiar mi forma de hablar, actuar y hasta de vestir. La gente lo notó y se sorprendió, especialmente mis padres. Pero la transformación más grande no fue lo que dejé atrás. Fue lo que comencé a abrazar: empecé a orar y leer la Escritura diariamente y a hacer ayuno dos o tres veces por semana. Estas disciplinas — especialmente el ayuno — me ayudaron a vencer pecados profundos en mi vida. Recuerdo que mi madre me dijo: “La oración y el ayuno juntos son algo poderoso”, lo tomé a pecho, y resultó ser verdad.
Todo lo que la gente me había dicho sobre el amor de Dios finalmente tuvo sentido — no porque lo hubiera escuchado otra vez, sino porque lo experimenté. Ese encuentro con su amor puso mi vida en un nuevo rumbo. Ese es el poder del amor y la misericordia de Dios cuando abrimos nuestro corazón a él.
Aun así, me he dado cuenta de que una experiencia poderosa, por más transformadora que sea, no es suficiente para sanar todas nuestras heridas o romper todos los hábitos. Ese momento le dio un nuevo sentido a mi vida, pero los encuentros diarios y constantes con Dios — a través de la oración, la escritura y la adoración — me han ayudado a mantenerme en el camino, a pesar de las recaídas y tentaciones.
Decir “sí” al amor de Dios una vez, puede cambiarlo todo. Pero seguir diciendo “sí” todos los días es lo que permite que su gracia eche raíces en nuestra vida y crezca, ayudándonos a ser fieles a los planes que tiene para nosotros. Esa es la invitación que nos hace: acoger su amor en un momento particular, y acogerlo una y otra vez cada día. Ese es el camino hacia la plenitud de vida que él promete — una vida de gozo aun en medio del dolor.
La buena noticia es que no tenemos que caminar ese camino solos. Dios siempre está con nosotros, ofreciéndonos su fuerza y su gracia. No estás solo. Él está en la puerta y llama, esperando pacientemente.
¿Cómo responderás? ¿Abrirás la puerta de tu corazón para dejarlo entrar?