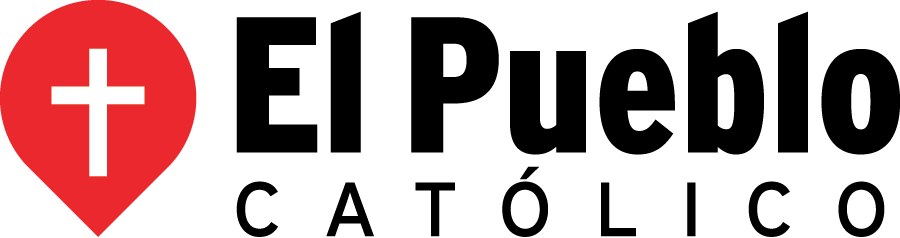Por el padre Joe Laramie, SJ
Director, Sacred Heart Jesuit Retreat House, Sedalia
En un famoso episodio de la comedia Seinfeld, George Costanza decide seguir un consejo radical: “haz lo contrario”. Sus decisiones —en el trabajo, en el amor, en el dinero y en casi todo— siempre han terminado mal. Ha confiado en sus instintos, pero siempre se ha equivocado. Así que decide hacer lo opuesto: “Si cada uno de mis instintos es erróneo, entonces el contrario debe ser el correcto, ¿no?” Se presenta ante una mujer diciéndole: “Me llamo George. Estoy desempleado y vivo con mis padres”. Ella queda encantada y acepta salir con él.
Este Adviento, ¿qué pasaría si nosotros también lo intentáramos? “Haz lo contrario”.
En los últimos años nos hemos enredado en una lucha imposible. Cada diciembre queremos entrar en el silencio del Adviento, pero al mismo tiempo corremos de un lado a otro preparando la Navidad como locos. En la Misa dominical de Adviento cantamos: “¡Ven, ven, Emmanuel!”, y después salimos apurados a comprar elotes o champurrado para más tarde ver horas de fútbol americano. Luego salimos corriendo a Walmart para aprovechar las rebajas, empujando al prójimo para alcanzar los electrónicos a mitad de precio.
Y la cosa se pone peor.
Después de un lunes agotador, interrumpido por compras en línea, llegamos tambaleándonos a una pastorela infantil en un gimnasio helado. Nos sentamos en una silla plegable mientras un sobrino sale al escenario con la bata azul de su papá: es san José. Un grupo de ovejitas de kínder se arrastra con pijamas blancas y balidos tímidos. Apenas es diciembre y ya nos preguntamos: “¿Sobreviviré hasta la Navidad?”
Tal vez los monjes tienen razón: irse a un monasterio o a una cueva en diciembre, orar, guardar silencio y no salir hasta el 25. Despertar ese día con el sol sobre la nieve recién caída y celebrar el nacimiento de Cristo. Pero ¿y si tienes trabajo? ¿O hijos? ¿O ambos? La vida monástica puede parecer un paraíso frente al consumismo excesivo de nuestras fiestas. Pero ¿dejamos de ir a la pastorela de los niños? ¿Ignoramos la fiesta del trabajo? ¿No le compramos regalo a la abuela este año?
O quizá deberíamos “hacer lo contrario”: lanzarnos de lleno, como Will Ferrell en El duende. Tomar ponche, comer galletas, comprar en línea y luego volver a la tienda por más. Aplaudir al sobrino, volver a casa y ver El duende otra vez. Comer buñuelos y acompañarlos con un champurrado. Si todo lo que hacemos está mal, entonces lo contrario debe estar bien… ¿cierto?
Pero dejemos a Seinfeld y escuchemos a san Pablo. Él escribe que si estemos llorando, tenemos que actuar «como si no lloraran; los que están alegres, como si no lo estuvieran; los que compran, como si no poseyeran; los que disfrutan del mundo, como si no lo disfrutaran. Porque la representación de este mundo va pasando. Me gustaría verlos libres de preocupaciones» (1 Corintios 7, 30-32).
Todos queremos estar “libres de preocupaciones”. ¿Qué nos propone Pablo? Hacer lo necesario, pero sin quedar atrapados en ello. Nos llama a un desprendimiento consciente frente a las cosas pasajeras de este mundo.
No estamos en control. No podemos fabricar un Adviento perfecto con niños sonrientes y adultos elegantes en suéteres a juego. Vivimos en la tierra, entre otros pecadores. Los coches se descomponen. En Macy’s no hay los guantes que pensabas regalar. Un niño tropieza, se cae y llora.
¿Qué fue aquel primer Adviento para María y José? No estaban decorando su casa mientras cantaban villancicos. María, embarazada, viajaba incómodamente en un burro casi 150 kilómetros para cumplir con un censo. En Belén no posaron para fotos con amigos; José tocaba puerta tras puerta buscando alojamiento mientras su esposa se preparaba para dar a luz. Ellos no estaban en control. Dios lo estaba.
“¡Ven, ven, Emmanuel!” Él vino. Está aquí. Está con nosotros en la pastorela infantil y mientras aspiramos la casa antes de la posada. No intentes perfeccionar tu Adviento. Camina con María y José. Camina con el Niño Jesús, “Dios con nosotros”.
San Ignacio de Loyola nos recuerda el propósito de la vida: fuimos “creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor” (Ejercicios Espirituales, n. 23). Todo parte de esta verdad y todo debe llevarnos de nuevo a ella. Convirtámosla en oración constante este Adviento:
“Señor, en esta fiesta del trabajo, quiero alabarte”.
“Señor, en esta pastorela, quiero alabarte”.
Sé amable con el compañero que te irrita. Disfruta los disfraces improvisados y las risas de los niños.
En el supermercado: alábalo. Espera con paciencia en la fila; confía en que al abuelo le gustará el gorro. Y recuerda: más importante aún, él te ama.
Dios hizo lo contrario. El Señor del universo se hizo hombre. El creador de todo se hizo un niño pequeño, nacido en un pesebre. Y fue más allá: se hace alimento para nosotros en cada Misa, transformando el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Habita en nosotros cuando lo recibimos en la Eucaristía. Dios con nosotros.
Entra en este Adviento “libre de preocupaciones”. Recuerda la razón de la temporada: “alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor”, que se hizo hombre por nosotros.
Disfruta ver El duende con tu familia y hornear galletas con los niños. María confió y esperó en aquel primer Adviento.
José hizo lo mejor que pudo en una situación imperfecta, preparando un establo para el Hijo de Dios. Jesús vino a un mundo caótico, distraído y atrapado en sí mismo. Él es lo contrario. Fue sostenido por los brazos de María y besado por sus labios. Lo besamos nosotros cada vez que recibimos la Eucaristía.
Este Adviento, Jesús hace lo contrario por nosotros. “¡Ven, ven, Emmanuel!”