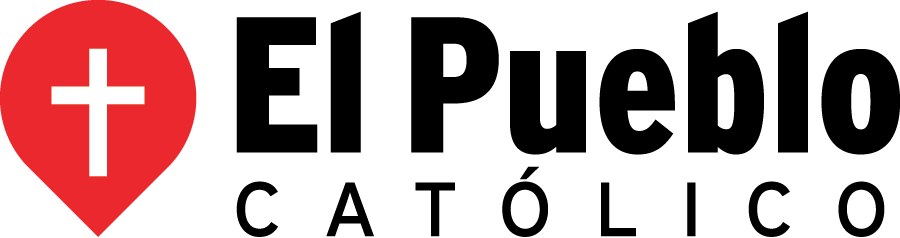Por Allison Auth
Toda mi vida he buscado pertenecer.
Al crecer en una escuela pública grande, traté de encajar en distintos grupos de amigos o destacar ante mis maestros a través de lo académico. Lamentablemente, la atención que recibí no fue la mejor: soporté acoso y burlas durante mucho tiempo. En lo más oscuro de mis años de secundaria —aún tengo pesadillas con olvidar la combinación de mi casillero— recuerdo una noche, sola en mi cuarto, preguntándome si alguien me extrañaría si simplemente dejara de existir. ¿A alguien le importaría? ¿Alguien asistiría a mi funeral?
Años después, al orar con este recuerdo, invité a Jesús a entrar en ese cuarto conmigo. Y cuando pregunté: “¿Alguien me extrañaría si ya no estuviera aquí?”, escuché la apasionada respuesta del Señor: “¡Sí! ¡Yo te extrañaría! Sin mencionar a tu familia, tu futuro esposo, tus hijos y tu comunidad”.
Lo que no sabía en medio de aquella soledad y desesperanza preadolescente, era que Dios tenía un plan y siempre había estado conmigo.
El comienzo de un camino
Poco después de aquel episodio en la secundaria, me uní a un grupo de oración. Nos reuníamos los viernes por la noche en una capilla para orar y después convivíamos en una cafetería cercana. Había un chico guapo, y finalmente había algo que hacer los viernes en lugar de quedarme en casa sintiéndome fracasada, ¿no?
Pero algo más me atrajo a ese grupo: había alegría, felicidad y una paz que yo no tenía en mi propia vida. Me intrigó. Con el tiempo, esa comunidad me fue atrayendo, y finalmente fue el Señor quien me atrajo por completo. Pasar cada viernes en su presencia eucarística cambió mi vida poco a poco.
Una noche de viernes, en octavo grado, recé para invitar al Espíritu Santo a entrar más profundamente en mi vida. Pedí que las escrituras cobraran vida y que pudiera entregarme plenamente a Dios. Sí, sentí emoción, pero también un profundo sentido de pertenencia: el que tanto había buscado. Lo encontré en la Eucaristía, en una relación con Dios y en la Iglesia Católica.
La relación definitiva
Después de graduarme de la universidad, trabajé en una iglesia en Denver, principalmente con adolescentes de secundaria. Creo que Dios usó mi dolor, primero transformándolo y luego enviándome a llevar su mensaje de esperanza y salvación a otros jóvenes. Fue en la pastoral juvenil donde conocí a mi esposo, y ahora tenemos cinco maravillosos hijos.
Los primeros años de maternidad fueron difíciles, y nuevamente me costaba ver dónde estaba Jesús. Y, sin embargo, él estaba allí, iluminando mis heridas para darles luz. Tener hijos me obligó a confrontar mi ansiedad, egoísmo e idealismo inalcanzable. El matrimonio fue un espejo de mis miedos, resentimientos y carencias.
Dolía, hasta que el sufrimiento dio paso a la sanación a través de las lágrimas y la perseverancia. Aprendí misericordia y perdón —para mí misma y para los demás— cuando me abracé al sacramento de la confesión. Durante años, pensé que la confesión era un castigo humillante destinado a condenarme por todo lo que había hecho mal. Entonces, un confesor me sugirió que —salvo pecado mortal— la viera simplemente como una relación, y que pensara en qué aspectos necesitaba reparar mi relación con Dios.
Como tuve que aprender a estar en relación con mi esposo, pude trasladar esa experiencia a mi relación con Jesús en el sacramento de la confesión. Ya no tenía miedo de decepcionar a Dios; ahora tenía esperanza en su misericordia — en que él deseaba reconciliar nuestra relación aún más que yo.
Como un buen matrimonio
Soy católica porque tengo una relación con el Dios que me creó, me salvó y me sostiene en existencia con su amor. Puede que no siempre confíe o lo obedezca, pero nunca podría creer que no existe, porque he escuchado su voz en mi corazón, he experimentado su amor en la Eucaristía y he visto al Espíritu Santo obrar de manera tangible en mi vida.
Han pasado 26 años desde que tomé en serio mi fe, ¡y no me canso de Jesús!
Es como un buen matrimonio que crece en confianza, amor y conexión profunda. Al principio hay atracción, pero también la lucha por dejar atrás el egoísmo, el pecado y los malos hábitos. Después vienen las elecciones más sutiles de autocontrol y mortificación que llevan a un amor más libre. Claro que hay sequedad, dudas o dolores profundos, pero siempre hay un regreso al amante, al consolador y al sanador.
La religión no es solo un buen conjunto de valores morales para vivir o un argumento intelectual sólido (aunque ambas cosas son ciertas), sino que, en última instancia, es una relación en comunión con la Trinidad. Mi vida adquirió una dimensión más plena al tomar conciencia del ámbito espiritual. Mis acciones tienen consecuencias eternas, y los sacramentos y sacramentales son formas tangibles de participar en un mundo invisible que es más real que este. El catolicismo tiene una larga y constante historia de pecadores y santos con los que puedo identificarme. Su estructura ordenada y su tradición contienen las respuestas a los anhelos insatisfechos de nuestro corazón.
Ahora sé que soy amada por mi Padre, que tengo acceso a la vida de Dios por medio de Jesús y que, constantemente, soy guiada y enseñada por el Espíritu Santo. A través de la vida de oración y los sacramentos, estoy donde pertenezco: en comunión con Dios. Y esa es la razón por la que soy católica.