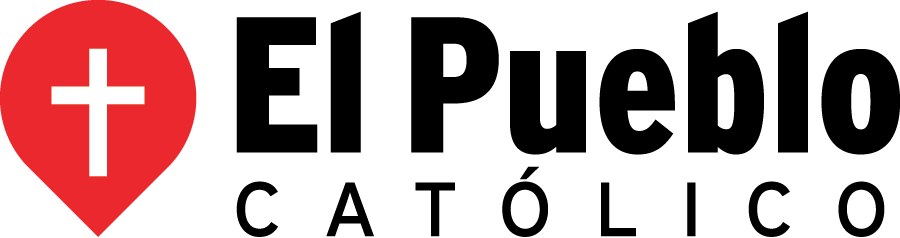Por Jared Staudt
¿Por qué no somos santos? De hecho, Dios quiere que lleguemos a ser santos: “Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación” (1 Tes 4, 3). Entonces, ¿por qué no lo somos? El problema, seguramente, no está en él. Y eso deja solo una respuesta: nosotros somos el problema.
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser santos: su perdón, justicia, gracia e incluso su vida divina. A través de nuestro bautismo, hemos comenzado un proyecto de construcción, pero no podemos completarlo por nuestra propia cuenta. Dios debe otorgarnos su gracia porque nos llama a una vida sobrenatural más allá de las capacidades naturales de la humanidad. Pero después de darnos lo que necesitamos, debemos comenzar el arduo trabajo de construir. Quizá por eso Jesús mismo era un artesano, modelando para nosotros el trabajo que debemos emprender para construir el templo de Dios con nuestras vidas.
A menudo estamos atrapados incluso estancados. Es como si hubiéramos abierto una caja de IKEA y siguiéramos mirando las piezas durante el resto de nuestras vidas. Podríamos decir: “Dios, ¿por qué no estás haciendo el trabajo de santificarme?” Pero san Agustín respondería: “Dios nos creó sin nosotros, pero no quiso salvarnos sin nosotros” (ver el Catecismo §1847). Debemos cooperar libremente, usar nuestro libre albedrío para buscar a Dios en amor, pasar tiempo con él en oración y ordenar nuestra vida interior a través de las virtudes.
El Concilio Vaticano II abrió un gran proyecto de evangelización dirigido al mundo moderno. En nuestro tiempo secular, los católicos a menudo concebían la Iglesia en términos institucionales como “ellos.” Ellos lo harán. El clero y los religiosos se encargarán de las escuelas, enseñarán la fe a nuestros hijos y pasarán tiempo en la capilla orando por nosotros. Eso es lo que hacen ellos. Nosotros los laicos vamos a la Iglesia los domingos y tratamos de evitar el pecado mortal, permitiendo que la Iglesia institucional cumpla su misión en el mundo. El Concilio buscó que los laicos asumieran su misión de santificar el mundo desde su propio interior a través de su trabajo y oración.
Este nuevo proyecto de evangelización fracasó, al menos por el momento, dando lugar a un período de desorientación y declive. Tomemos un ejemplo destacado pertinente a nuestro tema: el llamado universal a la santidad. El quinto capítulo de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, se titula “Sobre el llamado universal a la santidad en la Iglesia.” El título es poco indiscutible. Como hemos establecido, Dios quiere nuestra santificación. No pretende que haya cristianos falsos cuya vida interior no brote y dé fruto. Nos ha dado el don de la fe para crecer, madurar y actuar como levadura en el mundo. Este es su plan para nuestra santidad y la del mundo.
Vale la pena leer todo el capítulo, pero concluye poderosamente: “Quedan, pues, invitados y aun obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio estado. Estén todos atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas contrario al espíritu de pobreza evangélica les impida la prosecución de la caridad perfecta. Acordándose de la advertencia del Apóstol: Los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan” (Lumen Gentium, 42).
La visión del Concilio Vaticano II, llamando a todos los fieles de la Iglesia a una vida mayor de santidad y devoción, aún no se ha realizado. Demasiados interpretan este llamado como una simplificación de las expectativas de Dios. Tras el Concilio, se convirtió en la norma aceptar el pecado y la laxitud, e incluso acomodarlo. Por el contrario, el llamado a la santidad debería servir como nuestro grito de guerra para sacarnos de la complacencia. Todos los bautizados somos miembros del Cuerpo de Cristo, la Iglesia, y llevamos la responsabilidad de entrar en la misión de la cabeza de la Iglesia. Los fieles laicos están llamados a crecer en el amor, rompiendo con malos hábitos y especialmente con cualquier práctica pecaminosa para entonces poder vivir la vida cristiana con valentía.
¿Cuáles son los ingredientes necesarios de la santidad? Incluso en la breve cita de Lumen Gentium anterior, vemos que implica conversión, apartarse del mundo y hacia el amor perfecto de Dios. Debemos esforzarnos por ello, entendiendo que esta conversión debe crecer de modo que toda nuestra vida se entregue a Dios sin que nos lo impidan los apegos terrenales. Podríamos decir, de acuerdo con san Francisco de Sales, que la santidad requiere que los fieles desarrollen una vida de devoción: “Y, puesto que la devoción consiste en cierto grado de excelente caridad, no solo nos hace prontos, activos y diligentes, en la observancia de todos los mandamientos de Dios, sino además, nos incita a hacer con prontitud y afecto, el mayor número de obras buenas que podemos, aun aquellas que no están en manera alguna mandadas, sino tan solo aconsejadas o inspiradas” (Introducción a la Vida Devota, parte 1, capítulo 1).
Simplificar las cosas impide la voluntad de Dios para nuestra santificación, poniendo un obstáculo a la verdadera santidad. San Pablo explica lo que implica esta santificación querida por Dios: “Que se abstengan de la inmoralidad; que cada uno de ustedes sepa cómo controlar su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de lujuria como los gentiles que no conocen a Dios” (1 Tes 4:3-5). Para ser santos, debemos ser desafiados a convertirnos y a creer cada vez más plenamente en el evangelio. El llamado del Concilio a la santidad y la evangelización requiere una conversión profunda y genuina del pecado a una vida impulsada por la gracia. Vivir como paganos modernos no será suficiente, como lo demuestra la creciente miseria de nuestra sociedad.
Si somos el problema, entonces enfrentémoslo, muriendo a nosotros mismos y viviendo para Cristo. Tomemos nuestra cruz y sigamos los pasos del maestro con gran devoción, cooperando plenamente con la voluntad de Dios para nuestra santidad.