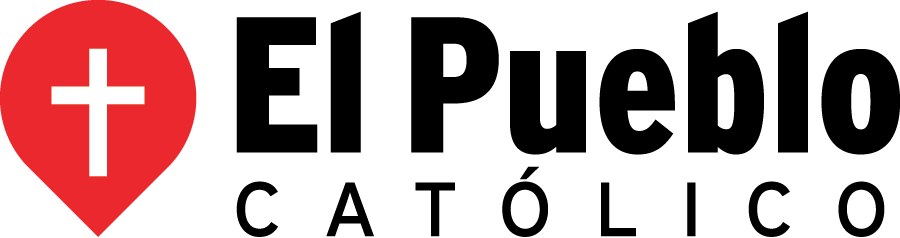Por Alejandra Bravo
Directora de evangelización de la arquidiócesis de Denver
Nuestro Padre Dios nos ama con un amor tan profundo y perfecto que nos ha permitido deleitarnos en su creación de la misma manera que él se deleita en cada uno de nosotros, incluso él se deleita aún más en nosotros que nosotros en su creación. Las montañas, el cielo y las estrellas parecen brotar de su bondad y belleza; contemplarlos inspira esperanza, calma y anhelo en nuestros corazones. Sin embargo, también sabemos que hay momentos en que las estrellas se ocultan, los árboles pierden sus hojas y las montañas parecen desvanecer su color. En estas estaciones de aparente desolación, encontramos una invitación más profunda a confiar en el Señor.
En el ciclo de la naturaleza, vemos que las plantas, aun cuando están bien cuidadas y arraigadas en tierra fértil, pasan por un proceso de sequedad. Cada año, las hojas caen suavemente, los pétalos se desprenden y los colores se desvanecen. Es un proceso inevitable, pero necesario, porque prepara a la planta para una nueva etapa de crecimiento y fertilidad. Este ciclo natural nos enseña una lección valiosa: la vida no siempre se mide por la abundancia visible, sino por la fidelidad en el proceso invisible.
El secarse no es un fin; no significa “muerte” o “fracaso”. Por el contrario, es un tiempo de espera, que requiere paciencia. A través de este proceso, la planta guarda en sus raíces la fuerza necesaria para un nuevo florecimiento. Este misterio de la naturaleza refleja nuestra propia vida espiritual, donde las temporadas de sequía pueden ser oportunidades para arraigarnos más profundamente en Dios.
En nuestra vida espiritual, también atravesamos periodos de sequía. Pueden ser momentos en los que, a pesar de nuestra lealtad a la oración y nuestro compromiso y fidelidad a Dios, sentimos desolación o un aparente distanciamiento. Estos momentos, lejos de ser un signo de abandono por el Padre, son una invitación a profundizar nuestra fe y a confiar en el cuidado silencioso de él mismo.
Jesús nos recuerda en Juan 15, 5: “El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no pueden hacer nada”. Permanecer en él significa confiar en su presencia constante, incluso cuando no la percibimos de manera evidente. Es en estos momentos de sequedad cuando somos llamados a recordar que Dios nunca deja de obrar en nosotros, incluso si su obra es invisible para nuestros ojos.
San Juan de la Cruz habló de este estado y como la “noche oscura del alma” es un tiempo de aparente ausencia que, en realidad, es una etapa de purificación y preparación. Como el agricultor que confía en el ciclo de las estaciones, así también nosotros somos llamados a confiar en que la sequía espiritual prepara el terreno para una cosecha más abundante.
¿Acaso no regamos y cuidamos más la planta cuando aún no crece? ¿Acaso no estamos al pendiente de ella cuando empieza a retoñar y florecer? Y, ¿cuándo se marchita acaso no limpiamos su tierra, sus hojas y esperamos pacientemente a que vuelva a florecer? Así como cuidamos de una planta, regándola y vigilándola en cada etapa de su vida, Dios nos cuida con esmero en todas las estaciones de nuestra existencia. Este cuidado y perseverancia de nuestra parte hacia la planta refleja la ternura con la que Dios atiende cada detalle de nuestra vida.
En momentos de aparente sequía, no nos abandona; por el contrario, nos consuela, nos cuida y espera pacientemente a que volvamos a florecer. Por esto mismo, cuando sintamos que no podemos o simplemente no nos nace orar, no dejemos de hacerlo porque cuando menos lo esperemos habrá fruto.
El libro de Eclesiastés nos recuerda: “Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo: su tiempo al nacer, y su tiempo al morir; su tiempo el plantar, y su tiempo el arrancar lo plantado” (Eclesiastés 3,1-2). Esta verdad nos invita a vivir cada etapa con paciencia y esperanza. La paciencia no es una espera pasiva, sino una confianza activa en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. Es una virtud que nos llama a perseverar, a seguir cuidando nuestra vida espiritual con diligencia y fe.
Cuando cuidamos una planta, sabemos que su crecimiento no depende solo de nuestras acciones, sino también del tiempo y de los procesos internos que no podemos controlar. De manera similar, nuestra vida espiritual requiere que entreguemos nuestras expectativas al cuidado amoroso de Dios, confiando en que él sabe cuándo y cómo hacer que demos fruto.
La sequedad espiritual no es un obstáculo permanente, sino una oportunidad para crecer en fe y dependencia de Dios. Debemos cuidar nuestra planta espiritual con la certeza de que, así como llega el invierno, también llega la primavera. Nuestro tiempo de dar fruto está en manos del Padre, quien nunca deja de obrar en nosotros. En estos momentos de espera, somos llamados a cultivar una esperanza activa, recordando que Dios es fiel a sus promesas y que él hace que todo florezca y dé fruto en su tiempo.
Que esta reflexión nos impulse a perseverar, a esperar pacientemente y a confiar en la bondad de aquel que siempre está cerca, cuidando de su creación y esperando con amor a que demos fruto abundante. Recordemos: la sequedad no es el fin, sino el preludio de una nueva temporada de vida, una invitación a florecer con más fuerza y belleza que nunca.