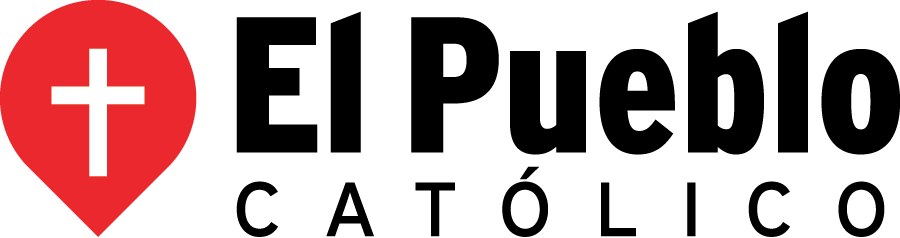Por el diácono Ernest Martinez
Director de diáconos
Arquidiócesis de Denver
Al reflexionar sobre el Mes del Final de la Vida en nuestra arquidiócesis, veo en retrospectiva dos llamados distintos en mi vida: primero como oficial de policía y después, como diácono. Podrían parecer mundos separados, pero ambos me han puesto frente al misterio de la muerte y a la belleza del anhelo del alma humana por Dios.
De las calles al santuario
Durante mis años en las fuerzas del orden, estuve incontables veces al borde de la tragedia humana: violencia de pandillas, accidentes mortales, disputas domésticas convertidas en tragedia, suicidios y el horror inimaginable de Columbine. Acompañé a madres que se derrumbaban en su dolor, a padres mudos de shock, a niños aferrados a uniformes que solo podían ofrecer presencia cuando las respuestas faltaban.
Esos momentos me enseñaron que la presencia, el ministerio de simplemente estar ahí, a veces es el único puente entre una pérdida insoportable y el lento amanecer de la esperanza. Era tierra sagrada, aunque pocos lo llamaran así. Aún no sabía cómo esos años me estaban preparando para lo que Dios más tarde me pediría como diácono: acompañar a las personas en la muerte, no solo en sus bordes más violentos, sino también en su lenta y sagrada aproximación.
Un ministerio de presencia y reconciliación
En los últimos tres años como director arquidiocesano de diáconos, he caminado con muchos hermanos diáconos y sus familias a través de la enfermedad, el deterioro y la muerte. La mayoría de estas partidas no fueron repentinas ni violentas, sino despedidas graduales, llenas de fe, humor, cansancio y gracia. A menudo había también un profundo deseo de reconciliación, de perdón entre familiares, un regreso a la fe antes amada o una aceptación de la realidad de su condición.
El Espíritu Santo parece usar estos momentos finales para sanar lo que años de orgullo o distancia no pudieron. Al sentarme con un diácono moribundo o visitar a una esposa en duelo, recuerdo que la frase del mundo “morimos solos” es totalmente falsa. No morimos solos. El cristiano muere en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; con los ángeles y los santos; con la Iglesia en la tierra que ora, vela y ama junto al lecho.
Las palabras de Jesús en Mateo 25, 36 expresan este misterio: “Estuve enfermo y me visitaron”. Quienes visitan a los enfermos y moribundos pisan tierra sagrada, de este lado del velo. No solo se nos invita a ser testigos del sufrimiento, sino también a entrar en el camino mismo, caminando con nuestros hermanos y hermanas hacia su recompensa eterna y acompañando a sus familias con fe y amor.
María, modelo de acompañamiento
Cada vez que acompaño a un moribundo, pienso en María al pie de la cruz. No pudo quitar el sufrimiento de su hijo, pero estuvo plenamente presente, ofreciéndolo todo al Padre. Su silencio fiel nos enseña que no podemos quitar la cruz de otro, pero sí podemos permanecer con él bajo su peso.
Como María, levantamos la mirada al cielo y confiamos en que todo sufrimiento, ofrecido en unión con Cristo, puede volverse redentor y fecundo. Acompañar al moribundo es hacer eco del “sí” de María, sostener el sufrimiento ante el Padre y creer que el amor lo transfigurará.
Un privilegio que las palabras no alcanzan
Todo diácono diría que es un privilegio absoluto ser recibido en la intimidad de un hogar, un hospital o un pasillo de asilo. En ocasiones, un diácono puede no tener familia cercana o vivir en celibato, de modo que la comunidad se convierte en su familia. Sentarse junto al moribundo, escuchar, orar y animarlo mientras su alma pasa a la eternidad es una obra sagrada.
Pero este ministerio no pertenece solo a los diáconos. Todo bautizado, todo cuidador, enfermero, familiar y amigo está llamado a compartir esta misión de misericordia. El acompañamiento del moribundo es una labor de toda la Iglesia.
Cuando la muerte toca tu puerta
Este ministerio no se ha limitado a las familias parroquiales ni a los diáconos. También he recorrido este camino dentro de mi propia familia, con mis padres, mi hermano menor, sobrinos, sobrinas y amigos queridos. Acompañar a quienes más amamos en las últimas etapas de la vida es de las tareas más exigentes que Dios puede pedirnos. Sin embargo, incluso ahí las gracias siguen fluyendo.
He visto la fe encenderse de nuevo a la cabecera de un hospital, heridas antiguas reconciliadas en disculpas susurradas y corazones endurecidos ablandados por la oración compartida. Estas experiencias me recuerdan que el amor santifica el sufrimiento. El mismo Señor que me fortalece en el ministerio también me encuentra en las tristezas de mi propia familia. Y en cada pérdida aprendo nuevamente que la muerte puede volverse el umbral de la misericordia.
Cómo se ve el acompañamiento
Con el tiempo he llegado a ver un patrón en el auténtico acompañamiento cristiano, uno que cualquiera puede vivir:
- Presencia antes que palabras. No te apresures a arreglar el dolor; deja que la fe serena y el silencio hablen primero.
- Oración entretejida con compasión. Un rosario o una coronilla de la Divina Misericordia a la cabecera, una avemaría en voz baja, un momento de gratitud compartida.
- Humor y humanidad. Incluso la risa al recordar historias puede ser una proclamación de esperanza.
- Reconciliación y paz. Animar a los familiares a perdonar, a decir palabras largamente guardadas, a volver a orar juntos.
- Rituales de pertenencia. La unción de los enfermos, una vigilia o una bendición nos recuerdan que no estamos solos.
- Cuidar a quienes cuidan. Los que velan llevan cargas ocultas; ellos también necesitan misericordia y descanso.
Estas son las obras de misericordia corporales y espirituales hechas carne: alimentar, consolar, visitar y orar. Son la manera en que el Cuerpo de Cristo rodea a los suyos con amor.
Cuando ahora veo a una familia orar por un ser querido, o a un diácono moribundo susurrar el nombre de Jesús o un salmo, veo esa misma verdad: el amor perdura más que el miedo. “El que vive y cree en mí no morirá jamás”, promete Jesús (Juan 11, 26). La muerte sigue siendo real, pero ya no es definitiva.
La comunión de la Iglesia no termina con la muerte. Los santos y nuestros seres queridos difuntos siguen intercediendo por nosotros. El duelo es real, pero la desesperación no tiene lugar en un corazón cristiano.
Poner en práctica las lecciones aprendidas
El paso de oficial de policía a diácono no borró los recuerdos de violencia y pérdida, pero los transfiguró. Ahora veo que cada momento con una familia en duelo, cada escena de dolor formó parte de la preparación silenciosa de Dios, enseñándome cómo estar donde la vida y la muerte se encuentran.
Muchos de ustedes que leen esto, trabajadores de la salud, primeros auxilios, cuidadores, hijos e hijas realizan esta misma obra sagrada. Son los servidores ocultos de la Iglesia, portadores de misericordia para los que sufren. Su compasión hace visible el amor del mismo Cristo.
Morir en Cristo, vivir en esperanza
Al final de cada vigilia ante un lecho de muerte, después de la oración final, recuerdo las palabras de nuestro Señor: “Yo soy la resurrección y la vida”. La muerte nos visita a todos, pero en Cristo nunca es separación del amor; es su cumplimiento.
En este Mes del Final de la Vida, que nosotros, fieles católicos, renovemos el valor para enfrentar la muerte con fe. Consolemos a los afligidos, fortalezcamos a los cuidadores, honremos a los moribundos y recordemos a todos que nuestro último aliento no es un final, sino un comienzo.
Porque no morimos solos. Morimos con Dios. Y en Cristo, resucitaremos juntos.