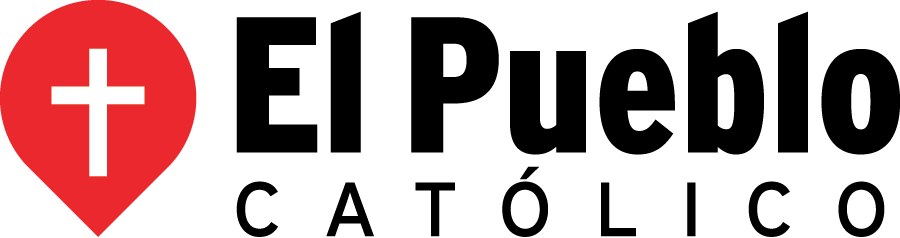Por Clare Kneusel-Nowak
Este es el año de la esperanza.
El Catecismo llama esperanza a la «virtud teologal por la que deseamos el reino de los cielos y la vida eterna como nuestra felicidad, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos, no en nuestras propias fuerzas, sino en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo» (CIC 1817).
Como católica de Colorado, la figura más inmediata que me viene a la mente cuando leo esto es la propia sierva de Dios de Denver, Julia Greeley. ¿Qué, además de una fijación radical en el Reino de los Cielos, podría mover a alguien que tenía todas las razones para odiar a ser una fuerza irresistible de amor? ¿Quién, además del Espíritu Santo, puede darle a alguien ese tipo de fuerza?
Nacida en esclavitud, Julia llevó consigo las heridas de su abuso toda su vida. Uno de sus ojos quedó tan dañado por una golpiza cuando era niña que supuraba constantemente, y tenía que llevar un pañuelo para limpiarlo.
Y sin embargo, Julia dedicó su vida a servir a los demás. Su existencia estuvo tan completamente enfocada en las cosas del cielo que vivió en una caridad desinteresada, amando a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí misma.
Ella daba limosnas. Servía con devoción a los demás. Incluso una vez donó 30 dólares de su propio dinero —una pequeña fortuna para ella— para ayudar a que una pequeña capilla en el sótano donde asistía a Misa, comprara un nuevo órgano. Sus ojos estaban fijos en el cielo.
Por un lado, Julia pertenecía a la clase social más baja imaginable de su época: era una mujer negra, analfabeta, soltera, católica, con discapacidad, exesclava y sin familia. Por otro lado, incluso quienes intentaron calumniarla terminaron, sin quererlo, documentando su santidad.
Un ejemplo de esto ocurrió cuando el primer gobernador del Territorio de Colorado, William Gilpin, se divorció de su esposa y la demandó por la custodia de sus hijos. Para desacreditar a su esposa en la corte, utilizó su amistad con Julia Greeley, afirmando que Julia era una «mujer lasciva y sin principios» que había destruido toda decencia en su hogar. Como resultado, contamos con testimonios legales jurados que, lejos de acusar su carácter, aclaman rotundamente la bondad y las virtudes de Julia.
Pobres de espíritu
Julia fue pobre toda su vida, pero estaba siempre dispuesta a dar lo poco que tenía al servicio de los necesitados y de la Iglesia. Cuando ya no tenía más que dar, pedía por los demás. Abundan las historias de cómo Julia conseguía ropa, juguetes, comida e incluso colchones cuando se enteraba de que alguien estaba en necesidad.
Julia no hacía distinción entre los deseos y las necesidades de la gente: pedía con la misma entrega por una bolsa de papas que por un hermoso vestido de fiesta para que una de «sus Cenicientas» pudiera asistir a un baile parroquial. Si recibía ropa rota o juguetes dañados, los llevaba a casa en su carreta roja, los reparaba y los regalaba. Lo más asombroso es que Julia entregaba estos bienes a los pobres en secreto, generalmente de noche, para que los beneficiarios blancos de su caridad no sintieran vergüenza al recibir ayuda de una mujer negra.
En el Evangelio de Mateo, Jesús dice que los pobres de espíritu heredarán el Reino de los cielos. Los grandes maestros espirituales han señalado que aquellos que son pobres de espíritu —es decir, quienes tienen un corazón desprendido y están siempre dispuestos a dar— son quienes reciben los grandes dones que Dios quiere otorgarles.
Como una de los «pobres de espíritu», Julia fue, sin duda, heredera del Reino de los cielos. Transfigurada por la esperanza, incluso las calles de Denver —desde la parroquia del Sagrado Corazón, pasando por Five Points hasta los cuarteles de bomberos— eran para Julia las calles doradas del Cielo.
Alegría y concursos de belleza
¿Cómo se reconoce la esperanza viva en un alma? Una manera, creo, es a través del testimonio de la alegría. La verdadera alegría, después de todo, es un fruto del Espíritu Santo. El alma animada por la esperanza mira y vive diariamente en el Dios Trino. La alegría, por lo tanto, es la respuesta natural a las cosas buenas que Dios ha prometido a quienes lo aman.
La alegría de Julia era especialmente evidente en su delicioso sentido del humor.
Hubo una ocasión en la que su parroquia, el Sagrado Corazón, organizó una recaudación de fondos. Algunas jóvenes de la congregación propusieron hacer un concurso de belleza: los votos se emitirían a través de donaciones monetarias, y la joven que recaudara más dinero sería coronada como reina de belleza.
Julia decidió participar. Para entonces, era una anciana encorvada por la artritis, con un ojo supurante y vestida con harapos gastados. No parecía una candidata fuerte para ganar el codiciado título.
Sin embargo, Julia tenía la intención de ganar porque le parecía lo más divertido.
Ella ya era una visitante habitual de los cuarteles de bomberos de Denver, donde repartía folletos sobre el Sagrado Corazón y recolectaba bienes para los pobres. Así que se dirigió a los bomberos locales y les contó sobre el concurso. Terminó recibiendo más votos y recaudando más dinero que cualquier otra participante, y fue coronada como la Reina de Belleza de la parroquia.
El objetivo de la esperanza
Cuando falleció, en la fiesta del Sagrado Corazón en 1918, Julia se convirtió en la primera laica en ser velada en una iglesia católica. Sin facilidad de comunicación ni avisos escritos, todo Denver se enteró de que su «Ángel de la Caridad» había muerto. Durante cinco horas, personas de todos los ámbitos de la vida desfilaron por la Capilla Loyola para darle su último adiós: los ricos en sus limusinas, los pobres a pie, blancos y negros, religiosos y laicos. Grupos de personas que no tenían nada en común excepto la caridad de Julia.
Julia nació en la esclavitud, pero fue la primera persona en ser sepultada en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en Denver.
La infancia de Julia fue una pesadilla, pero los sacerdotes que la conocieron bien «declararon que era el alma más santa que habían conocido» (Denver Catholic Register, 1922).
Julia tenía un ojo dañado, pero quienes la conocieron tenían dificultades para recordar cuál era. Lo que recordaban más claramente era cómo su rostro siempre irradiaba luz.
Julia vivió en la caridad secreta, pero Dios, que ve lo secreto, nos la ha devuelto como modelo de virtud, quizá sobre todo de esperanza.