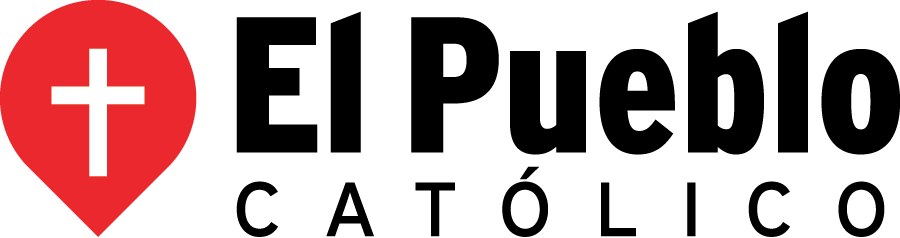Por el padre Sean Conroy
Cuando la Iglesia canoniza a un santo, no se limita a añadir un nombre más a las letanías; afirma que la santidad también puede florecer en nuestro tiempo. Tuve el inmenso don de asistir a la canonización de Pier Giorgio Frassati en este Año Jubilar y solo puedo describir la experiencia como un anticipo del cielo. Fue canonizado en el centenario de su muerte y, sin embargo, para mí es un amigo con quien hablo con frecuencia y a quien pido su intercesión.
Conocí por primera vez a Pier Giorgio Frassati en mi primer año de seminario. Tenía 18 años y estaba lleno de consuelo y celo. Vivía en el quinto piso y teníamos a Pier Giorgio como nuestro patrono. En nuestras reuniones semanales de la casa, uno de los seminaristas ofrecía una exhortación de sesenta segundos sobre la vida de Frassati. No parece mucho tiempo, pero cuando eso sucedía cada lunes por la noche durante dos años seguidos, me fui sintiendo atraído por él y comencé a desarrollar con él una amistad profunda. Pier Giorgio me parecía alguien con quien habría pasado tiempo, alguien con quien habría escalado montañas e incluso alguien con quien quizá habría disfrutado de un cigarro y un bourbon. Había algo cautivador en su alegría y santidad. Se sentía alcanzable. Se sentía como si yo también pudiera ser santo. Y fue durante esos años formativos en el seminario universitario cuando tomé una resolución: si Pier Giorgio llegaba a ser canonizado durante mi vida, yo estaría allí.
Un montañista eucarístico
Lo que primero me atrajo de Pier Giorgio fue su profundo amor por las montañas.
“Cada día que pasa, me enamoro más desesperadamente de las montañas… Estoy cada vez más decidido a escalar las montañas, a conquistar las grandes cumbres, a experimentar esa alegría pura que solo se puede sentir en las montañas”, escribió una vez a un amigo.
Pier Giorgio era conocido por sus habilidades como alpinista y esquiador. La familia Frassati pasaba los veranos en las montañas del norte de Italia, en un pequeño pueblo llamado Pollone, para escapar de la ciudad. Pier Giorgio solía levantarse temprano para hacer caminatas y escalar cumbres. Pero a medida que empecé a conocer mejor su vida, comprendí que no fue su amor por las montañas lo que lo hizo santo, sino su amor por la Eucaristía y por los pobres.
Pier Giorgio tenía un amor profundo por la Eucaristía. Durante sus años de secundaria, le costaba estudiar, por lo que sus padres lo enviaron a una escuela jesuita. Esto fue providencial, ya que los jesuitas le ofrecieron la oportunidad de asistir a la Misa diaria. Con algo de insistencia, su madre le permitió comulgar todos los días. Ese pequeño permiso lo cambió todo. Incluso en verano, caminaba casi cinco kilómetros cada mañana para asistir a la Misa en el santuario mariano de Oropa. Su corazón se fue moldeando al ritmo de la Eucaristía, fuente y culmen desde que sacaba fuerzas para todo lo demás. Pier Giorgio se enamoró profundamente de Dios a través de ese encuentro eucarístico cotidiano. Hacia el final de su vida, escribió a la juventud católica de Italia:
“Cuando estén totalmente consumidos por el fuego eucarístico, entonces podrán agradecer con mayor conciencia a Dios, que los ha llamado a formar parte de su familia. Entonces gozarán de la paz que quienes son felices en este mundo nunca han experimentado, porque la verdadera felicidad, oh jóvenes, no consiste en los placeres de este mundo ni en las cosas terrenas, sino en la paz de la conciencia, que solo tenemos si somos puros de corazón y de mente”.
Un hombre para los demás
El profundo amor de Pier Giorgio por Dios y por la Eucaristía se manifestó claramente en su servicio a los pobres. Aunque provenía de una familia acomodada, no le interesaba llevar una vida acomodada. Se hizo amigo de los pobres de Turín porque en ellos veía a Cristo. A partir de su amor por Jesús en la Eucaristía, Pier Giorgio desbordaba caridad divina.
“Jesús viene a mí cada mañana en la Sagrada Comunión, y yo se lo devuelvo en los pobres miserables”, dijo en una ocasión.
Pier Giorgio reconocía la presencia de Cristo en los pobres y, por eso, hacía todo lo posible por amarlos y servir a los marginados. Como escribió en una carta a Isidoro Bonini:
“Al acercarnos a los pobres, poco a poco nos convertimos en sus confidentes y consejeros en los peores momentos de esta peregrinación terrena. Podemos ofrecerles las palabras consoladoras de la fe y, a menudo, no por mérito propio, logramos encaminar nuevamente a quienes se habían extraviado sin querer. Ser testigos cotidianos de la fe con la que algunas familias soportan los peores sufrimientos, de sus sacrificios constantes, y de cómo lo hacen todo por amor a Dios, nos lleva a preguntarnos por qué nosotros, que hemos recibido tanto de Dios, hemos sido tan negligentes y tan malos, mientras ellos, que no han sido tan privilegiados, son mucho mejores. Y así resolvemos, en nuestra conciencia, seguir el camino de la Cruz, el único camino que conduce a la vida eterna”.
La vida de Pier Giorgio estuvo marcada por este amor y por el servicio a los pobres. En muchos sentidos, fue en ese amor donde ganó la corona de la vida.
En sus últimos días, su amor por los pobres alcanzó su expresión definitiva. Al contraer poliomielitis, casi con certeza a causa de uno de los enfermos a quienes atendía en los barrios marginales de Turín, aceptó su sufrimiento con la misma serenidad y discreción que caracterizaron todas sus obras de caridad. La enfermedad que acabó con su vida fue, en cierto modo, el sello de su vocación: el Cristo eucarístico que recibía cada mañana lo había configurado plenamente consigo mismo, incluso hasta la Cruz. Aquel que se arrodillaba ante la Eucaristía se convirtió en el pan partido de Cristo para los demás. Su muerte no fue una tragedia, sino una consumación, el “amén” final de una vida entregada en amor eucarístico.
Un santo para nuestro tiempo
Para mí, la vida de Pier Giorgio desafía las ideas cómodas que a veces tengo sobre la santidad. Es fácil pensar que la santidad pertenece solo a místicos o mártires, personas marcadas por visiones extraordinarias o por grandes sufrimientos. Pero la santidad de Pier Giorgio se tejió en su vida cotidiana: en la amistad, el estudio, el servicio y la alegría. Amaba las montañas; amaba escalar cumbres; amaba la amistad; disfrutaba de un buen cigarro y de un vaso de bourbon. Pero, por encima de todo, amaba la Eucaristía y a los pobres, y fue eso lo que lo transformó para entregar su vida en total abandono y servicio al Señor.
La humildad de Pier Giorgio ofrece una corrección suave a nuestra cultura de la autoexaltación. Vivimos en un mundo que mide todo por la visibilidad y el éxito. Pier Giorgio nos recuerda que el testimonio más poderoso suele ser invisible. La santidad crece en los pequeños actos constantes de amor realizados sin buscar reconocimiento. Su vida habla de una resiliencia ante la adversidad en una época marcada por el rendimiento y la apariencia. Pier Giorgio se presenta como un santo para nuestro tiempo, recordándonos que la santidad no está fuera de nuestro alcance, sino que es un camino posible para personas ordinarias como nosotros.
Cuando Pier Giorgio murió el 4 de julio de 1925, su familia esperaba un funeral pequeño y discreto. Sabían poco de su vida secreta de servicio entre los pobres de Turín. Pero cuando el féretro salió a las calles, se encontraron con una multitud: miles de obreros, mendigos y familias que habían sido tocados por su bondad. Los callejones por los que había caminado con pan y medicinas se llenaron ahora de lágrimas y de gratitud. Los pobres a quienes había servido en el anonimato se presentaron como su verdadera familia, inundando la ciudad en una procesión espontánea de amor. Fue como si el cielo mismo se hubiera inclinado para honrar al hombre que hizo de la caridad su culto cotidiano.
Un siglo después, el 7 de septiembre de 2025, ese mismo espíritu desbordó cuando decenas de miles de personas se reunieron en la Plaza de San Pedro, en Roma, para su canonización. Donde antes los pobres de Turín llevaban velas, ahora jóvenes de todo el mundo alzaban pancartas con su rostro y gritaban su lema: «Verso l’alto». La alegría que llenó las calles de Roma era la misma que había llenado los barrios pobres de Turín: una belleza radiante que brota de una vida consumida por el amor eucarístico de Cristo.
Es difícil expresar con palabras la profundidad de lo que viví durante esas cuarenta y ocho horas en Roma. Fue, sin duda, el fin de semana más bello y profundo de mi vida, un anticipo del cielo. Conocí a miembros de la familia de Pier Giorgio y a cientos de peregrinos que, como yo, habían sido formados por su ejemplo y su santidad. Todos viajamos a Roma para celebrar que la Iglesia declarara oficialmente que Pier Giorgio Frassati está en el cielo. El fin de semana estuvo lleno de alegría, risas y amistad, una comunión de corazones unidos en Cristo. Y en medio de todo, una verdad resonaba con fuerza en mi interior: sin duda, así será el cielo.