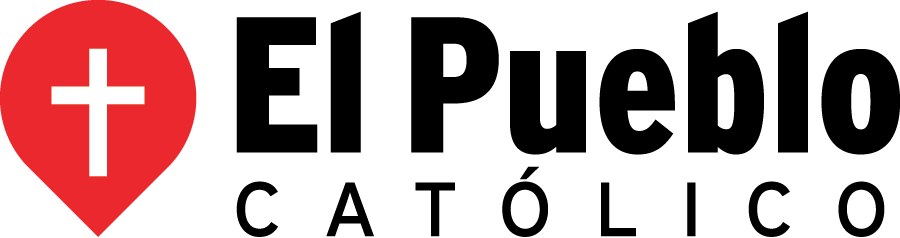Me senté frente a un bebé en la Misa del pasado domingo, y terminé llorando yo.
Incluso llegué temprano a la iglesia para cambiar de lugar, encontré un buen asiento y pasé un tiempo tranquilo en oración antes de que comenzara la Misa. Como soy introvertido, tener ese tiempo en silencio fue muy agradable después de un par de días de locura. Me sentía agradecido.
De repente, una familia con una bebé se acomodó en la banca detrás de mí. Mentiría si dijera que no temía la idea de los posibles gritos y llantos. Solo de pensar en lo que podría venir era suficiente para distraerme.
Todo iba bien hasta que comenzó la Misa y la primera lectura.
Mientras se cantaba el Salmo responsorial, la bebé detrás de mí comenzó a balbucear y reír.
“A la vista de los ángeles, cantaré tus alabanzas, Señor”, cantó el cantor mientras la pequeña cantaba con sus propias risas.
Y entonces me di cuenta: a la vista de los ángeles y los santos presentes en la Misa, en medio de los santos en ciernes que estaban en las bancas a su alrededor, esta pequeña cantaba sus propias alabanzas de una manera sencilla, despreocupada y llena de esperanza.
Libre de todo lo que me distraía, esta pequeña me estaba mostrando el camino hacia el Reino de los Cielos.
La Iglesia unida en la Misa
Como católicos, creemos que el Cielo toca la Tierra de una manera real en cada Misa. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que, en la Eucaristía, “nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos” (CIC 1326).
Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, amplía esta realidad mística, enseñando: “En la Liturgia terrena preguntamos y tomamos parte en aquella Liturgia celestial, que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero” (SC 8).
A través del misterio eucarístico, por el cual Cristo se hace verdaderamente presente de nuevo —Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad—, echamos un vistazo a los salones del Cielo y somos llevados a la gloria del Reino de Dios por un breve momento.
San Atanasio, el gran padre de la Iglesia, escribió hermosamente sobre este mismo tema: “Mis amados hermanos, no es una fiesta temporal a la que venimos, sino una fiesta eterna y celestial. No la mostramos en sombras; nos acercamos a ella en realidad”.
En cada Misa, la Iglesia triunfante en el Cielo se une a la Iglesia militante en la tierra mientras ofrecemos nuestra alabanza a Dios a través, con y en Jesús. “A la vista de los ángeles”, alabamos al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo en cada Misa. Y en esta Misa, la niña detrás de mí me recordó esta realidad espiritual y llamó mi atención de la distracción a la oración.
Maravilla y Awww
Poco después de que la bebé que estaba detrás de mí me enseñara la vida espiritual, una pregunta en la homilía del Padre resaltó en mí.
“¿Con qué frecuencia nos asombramos de Dios?”
Hablando por mí, a menudo me distraigo con explicaciones, excusas y contexto. Lo milagroso a menudo parece demasiado normal cuando se tiene en cuenta todo.
O peor aún, en medio de todas las exigencias que se me imponen, pierdo de vista por completo lo milagroso. Todo es ir, ir, ir. Los momentos agradables se desvanecen rápidamente en el camino hacia “la próxima cosa”.
Pero la verdad de la vida cristiana es que Dios siempre está trabajando, moviéndose y acercándose a su pueblo: en sí mismo, en la Eucaristía y en una infinidad de pequeñas formas.
En el lindo coro de alabanza perfecta de esta pequeña bebé, encontré un indicio de lo divino. Esa banca era una pequeña zarza ardiente, tierra sagrada donde Dios eligió estar presente.
¿No es asombroso?
El Dios del universo, que puso los planetas en órbita, que colgó las estrellas en el cielo y que sabe el número de cabellos que tenemos en la cabeza, eligió estar presente para mí, para darse a conocer a través de un bebé.
Ese momento en la Misa fue una pequeña Transfiguración, una oportunidad de ver a Dios en toda su gloria y responder con asombro y admiración, todo porque una niña pequeña compartió libremente una alabanza llena de alegría.
¿La buena noticia? ¡Nunca faltan estos momentos si tenemos ojos para ver y oídos para oír!
Encontrar a Dios en todas las cosas
Estoy dejando que mi educación jesuita se note un poco aquí, pero hay una sabiduría profunda en la práctica de encontrar a Dios en todas las cosas.
Lejos de ser una droga milagrosa, aprender a buscar las huellas de Dios a lo largo de nuestros días, y, de hecho, de nuestras vidas, es una pequeña manera de cultivar un sentido más profundo de gratitud, asombro, admiración y esperanza.
Cuando era misionero, teníamos una práctica nocturna de reunirnos para rezar un «Rosario de Acción de Gracias». Dirigidos por un misionero en nuestra capilla, ofrecíamos nuestro día y todos sus momentos grandes y pequeños en gratitud al Señor.
“Gracias, Señor, por nuestra conversación con Charles”.
“Gracias, Señor, por un buen café”.
“Gracias, Señor, por un tiempo de descanso”.
“Gracias, Señor, por 36 libras de miel”. (Esa es una historia para otro momento)
La práctica diaria fue una gran manera de aprender a ver a través de los ojos de la gratitud y prestar atención a las formas en que Dios se está moviendo en nuestras vidas.
Comenzó un cambio en nuestra visión, de ver solo el aquí y ahora a apreciar lo eterno. En resumen, lentamente aprendimos a ver un poco más como Dios ve.
Cuanto más vemos y reconocemos los movimientos de Dios en nuestras vidas y le agradecemos por ellos, más vemos cuán radical es su amor por nosotros.
Dios está constantemente trabajando en nuestras vidas. Él está perpetuamente presente en formas grandes y pequeñas. Y si Él está presente con nosotros y en nosotros, entonces cada una de nuestras vidas es “tierra santa”, igual que la zarza ardiente.