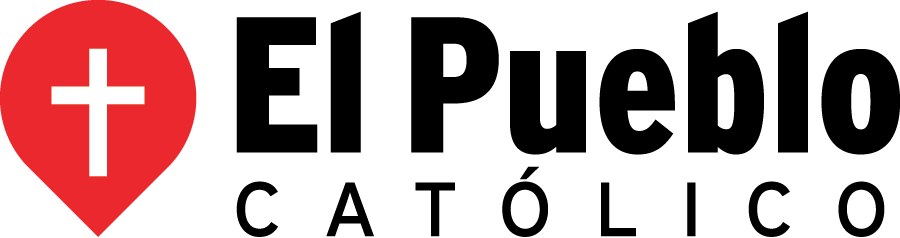De niños hacíamos travesuras y creíamos que todo estaría bien… siempre cuando no nos descubrieran. Uno pensaría que al convertirnos en adultos, caeríamos en la cuenta de que el castigo no es lo único que está en juego en las decisiones que tomamos: que no se trata de si me atrapan con las manos en la masa o si logro que mis pecados pasen desapercibidos.
Creo que sabemos que lo que hacemos tiene una dimensión más profunda, aunque quizá no logramos verlo con toda claridad. Sabemos que, aunque nadie vea, aunque nadie nos atrape, algo cambia dentro de nosotros con cada acción. Es una mentira creer que “Lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas”, porque en realidad se queda en nosotros: nos cambia.
Nuestra alma es maleable, cada acción la transforma. Cada acción o nos acerca a la perfección, o nos deforma y nos deshumaniza. Cada vez que peco, me entorpezco. Alimento a mis apetitos bajos y hago que crezcan hasta que dictan todas mis acciones. Entonces se rebelan contra mí y no permiten que elija lo bueno, sino solo lo que me apetece en el momento. Me dividen y dan lugar a una batalla en mí entre lo que sé que debería hacer y lo que siento.
Pero pocas veces nos percatamos de la profunda importancia de cada acción y decisión que tomamos…, y esa es una verdadera tragedia.
Hace poco un sacerdote hablaba precisamente sobre este punto en el funeral de su propio padre. Afirmaba con solemne seriedad: “Cada una de las decisiones que tomamos, para bien o para mal, aumentará nuestra virtud o la disminuirá. Cuando mueres, [lo único que] llevas contigo [es] tu estado de gracia y de virtud. Por eso, cada una de tus decisiones determina por toda la eternidad lo que las personas verán en tu alma”.
Al encontrarnos con otras personas en la eternidad, “veremos en su alma la perfección, la manifestación de Dios, la verdadera corona”, añadió.
Por esta razón, olvidar que nuestra alma cambia día tras día, momento tras momento, es una tragedia. Cómo olvidar que lo que decido hacer en este momento y cómo lo hago de alguna manera está alterando mi ser: me está haciendo más como Cristo o me está deshumanizando.
No digo esto con la intención de provocar ansiedad sobre cada acción en nuestra vida. Interpretarlo así sería contraproducente, pues no tomaría en cuenta el amor y la misericordia únicos de Dios hacia aquellos que se esfuerzan por seguirlo de todo corazón y en todas las cosas.
Al contrario, se trata de descubrir que cada momento, cada “ahora”, esconde una grandeza singular. Cada instante representa una invitación de Dios para mí, una invitación a unirme a Cristo y convertirme en la persona que él me llama a ser. Cada “ahora” tiene el poder de configurarme más con Jesús a través de la entrega. Después de todo, para eso fuimos creados, para entrar en perfecta comunión con él; solo en él se encuentra nuestra plenitud.
¿Qué, pues, me distrae de la grandeza del «ahora», de hacer lo que debería estar haciendo en este momento? ¿Acaso tengo que aprender a estar más en silencio, a apartar el teléfono para no distraerme cada dos minutos, a dejar la queja y abrazar mi cruz?
Si queremos llegar al reino de los cielos, debemos descubrir la grandeza que esconde el momento presente. Esta grandeza no consiste en realizar hazañas que nos ganen el aplauso o la admiración de los demás. Consiste más bien en alcanzar a Dios con todo nuestro ser, asumiendo con buena voluntad la nobleza de nuestra misión diaria, ya sea como padre o madre de familia, como cocinero o abogado, como recepcionista o encargado de mantenimiento. Cristo está ahí, la grandeza está en cómo hacemos nuestro trabajo por él, con él y en él.
Encontremos a Jesús en el «ahora». Solo así entenderemos que cualquier trabajo, alegría o contratiempo no es un estorbo, sino una oportunidad para unirnos más a Cristo.