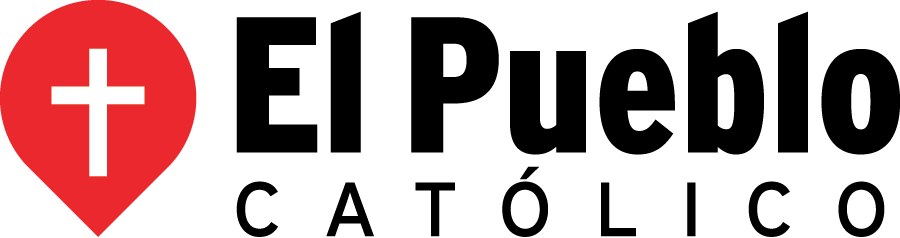Por Jared Staudt
Ya desde su juventud, Tomás de Aquino a menudo preguntaba: “¿Quién es Dios?”. A medida que se convirtió en uno de los más grandes teólogos de la iglesia, se dio cuenta de que era mucho más fácil explicar quién no es Dios. Este es quizá un buen punto de partida también en nuestro tiempo.
Dios no es solo el ser más poderoso dentro del universo. No es como Zeus, un ser humano con superpoderes que manda e intimida a otras criaturas a su alrededor. No es un anciano en las nubes que simplemente mira remotamente al mundo desde lejos. No es un ser al que no le importa lo que hagamos y del que nos podemos aprovechar. Tampoco es una criatura inventada (sea lo que sea) o un ser irracional en el que creemos para sentirnos mejor. En su naturaleza divina, no se le puede ver ni tocar; no puede colocarse bajo un microscopio ni ubicarse en ningún lugar. No está dentro del universo, aunque lo sostiene todo y está en todas partes. Él mismo no es un ser. No tiene vida, porque Él es la vida. Él es el Ser mismo.
Dios, en sí mismo, ni siquiera puede ser nombrado, ya que esto lo limitaría. Dios mostró cuán radicalmente diferente es de nuestras expectativas o de otros dioses cuando Moisés le preguntó cómo debería llamarlo:
Contestó Moisés a Dios: “Si, cuando vaya a loas israelitas y les diga: ‘El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros’, ellos me preguntan: ‘¿Cuál es su nombre?’, ¿Qué les responderé?” Dijo Dios a Moisés: “Yo soy el que soy.” Y añadió: “Esto dirás a los israelitas: ‘Yo soy’ me ha enviado a vosotros” (Ex 3,13-14).
Esta negación a ser nombrado, que muestra que Dios no es un ser como todas las otras cosas que conocemos, nos enseña que ningún nombre puede capturar quién realmente es. Dios no tiene vida; Él es la vida. ¡Él simplemente es! Dios es el único que no depende de ningún otro para su existencia. Él es una causa sin causa. Ninguna otra criatura tiene que existir, y todo lo que existe depende de él para existir.
San Anselmo describió la naturaleza suprema de Dios con bastante precisión hablando de Él como «aquello de lo cual nada más grande puede ser concebido». No hay nada más que Dios pueda ser. Él es la plenitud de todo bien, y ni siquiera podríamos concebir nada más grande que Él. No puede cambiar porque en Él no hay antes ni después, nada mayor ni menor, no hay potencial de crecimiento. No está limitado de ninguna manera. No tiene cuerpo (aparte de la Encarnación en Jesucristo) ni emociones, ya que estas surgen del cuerpo. Él no se enoja, no se cansa, no se enferma o envejece como nosotros. Ni siquiera podemos decir que «tiene» cosas, como sabiduría o poder, porque Él simplemente es bondad, verdad, amor, sabiduría y belleza.
“La asombrosa gracia de conocer a Dios a través de Jesús va más allá de un conocimiento teórico. La cruz, más que cualquier otra cosa, manifiesta la realidad de que Dios es amor y lo ha dado todo por nosotros”.
Y sin embargo, el Dios que supera toda comprensión, que no se puede ver ni nombrar, se ha hecho visible, se ha hecho hombre: “Y la Palabra se hizo carne y puso su Morada entre nosotros” (Jn 1,14). El gran «Yo soy» más allá de todo nombre ha tomado un nombre: Jesús, el salvador. Dios cumple el deseo de nuestro corazón al permitirnos mirarlo, acción que en el Antiguo Testamento traía la muerte. “Pero mi rostro no podrás verlo”, le dice Dios a Moisés, porque “nadie puede verme y seguir con vida” (Ex 33,20). La revelación de Dios en Jesús cumple nuestra mayor expectativa: “Que el Señor ilumine su rostro sobre ti” (Núm 6, 25). En el rostro de Jesús, vemos el rostro de Dios: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14, 9).
Jesús deja clara su identidad divina señalando la realidad de que él es el que no tiene principio ni fin y está más allá de todo cambio: «Antes de que Abrahán existiera, Yo soy», «Yo soy el pan de vida» y «Yo soy la luz del mundo”(Jn 8,58; 6,35; 8,12). Jesús hace presente la eternidad en el tiempo, reduce su infinitud a comida para que la consumamos y arroja luz sobre el verdadero sentido de la vida. La asombrosa gracia de conocer a Dios a través de Jesús va más allá de un conocimiento teórico. La cruz, más que cualquier otra cosa, manifiesta la realidad de que Dios es amor y lo ha dado todo por nosotros. Jesús tomó nuestra naturaleza y, con ella, todo nuestro sufrimiento y pecado para redimirla en su amor. Jesús nos abre el camino a la vida infinita de Dios, invitándonos a compartir su propia filiación como hijos adoptivos del Padre.
Para conocer a Dios, debemos romper los ídolos de nuestras propias ideas falsas acerca de Él. En lugar de rehacerlo a nuestra imagen, tenemos que escuchar cómo se revela Él mismo. Dios puede estar más allá de nuestra comprensión – es imposible para nuestra mente alcanzarlo– pero podemos conocerlo a través de la humildad. Al llegar a conocerlo, también descubrimos la bondad de nuestra propia vida. Dios no necesitaba crearnos. Estaba completo y perfectamente feliz en sí mismo, pero quería compartir su felicidad con nosotros.
La tentación de dudar de la bondad de Dios cuando sufrimos puede acecharnos, pero incluso en esos momentos vemos que Dios se inclinó hacia nosotros y atrajo nuestro sufrimiento a sí mismo en la cruz. Es bueno depender de Él y aceptar nuestra propia pequeñez ante Él para que podamos aceptar el regalo de su propia vida infinita que quiere darnos. Cuanto más nos alejamos de Él e intentamos ser la fuente de nuestro propio bien y definir el sentido de nuestras propias vidas, menos vivos estamos. Tal como Eva lo descubrió en el jardín, esto no funciona y resulta ser autodestructivo. Por el contrario, aceptar la verdad y el amor de Dios nos hace verdaderamente libres y nos ayuda a vivir más plenamente al compartir la vida del gran «Yo soy».